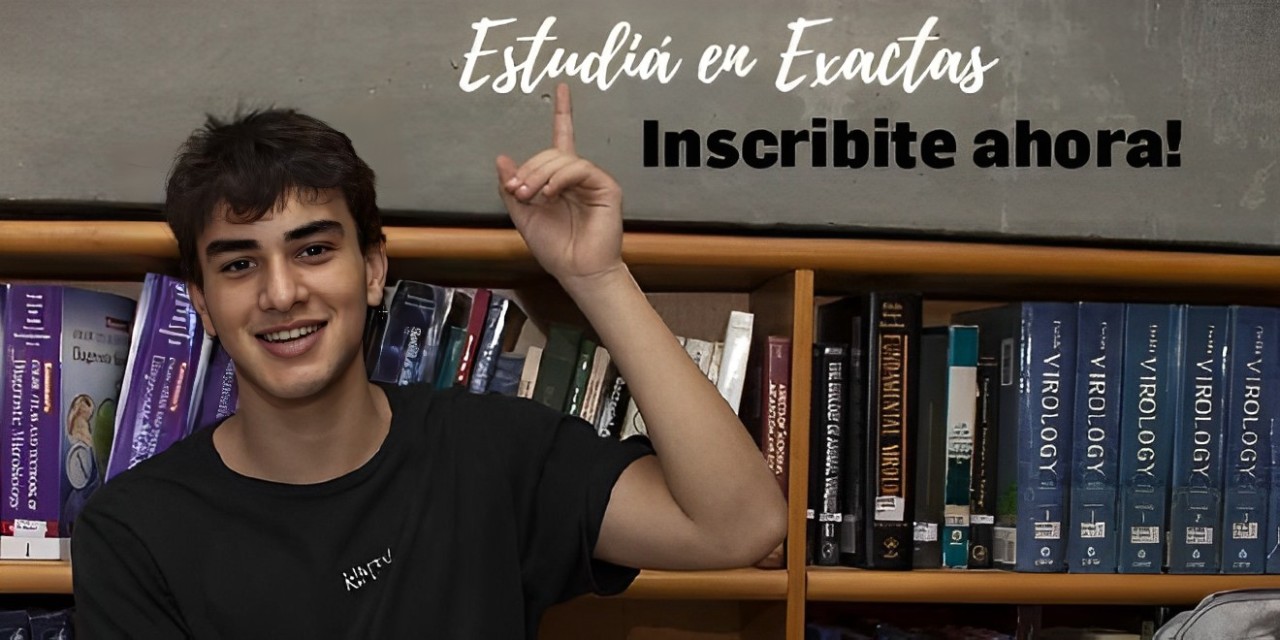El jueves se llevó a cabo el panel de debate titulado «De Premios Nobeles y fuga de cerebros: Ciencia y tecnología nacional»en la Facultad de Ciencias Exactas de la UNRC. Esta propuesta marcó el inicio de las actividades organizadas por la recientemente creada Cátedra Abierta en Ciencia y Tecnología Nacional.
El evento, abierto a toda la comunidad, contó con la participación del Dr. Marcelo Ruiz, ex rector de la UNRC y docente del Departamento de Matemática, y el Dr. Germán Barros, microbiólogo, investigador del CONICET y actual decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales.
Con el objetivo de analizar los desafíos de la ciencia y tecnología en el país, la Facultad de Ciencias Exactas fue centro de debate con el panel «De Premios Nobeles y Fuga de Cerebros: Ciencia y Tecnología Nacional». El encuentro invitó a una profunda reflexión sobre la situación actual del sistema científico y los retos que enfrenta el país en este campo.
Durante la jornada, los expositores abordaron temas clave en relación con el desarrollo científico y los desafíos que enfrenta Argentina, particularmente en cuanto a la retención de talento en un contexto de creciente precariedad presupuestaria.

En su intervención, el Dr. Marcelo Ruiz inició su exposición problematizando cualquier intento de reducción de las categorías desarrollo, ciencia y tecnología al sentido común y, por el contrario, invitó a incorporar la perspectiva de las ciencias sociales y humanidades para pensar la trama compleja que articula esos conceptos. Valoró la cátedra porque este tipo de dispositivos habilita a esa necesaria transversalidad. Afirmó que del problema del desarrollo del país no sólo pueden opinar científicos y tecnólogos sino todos los claustros de las universidades públicas y muy especialmente la comunidad local y regional. Ubicó al desarrollo científico tecnológico en el contexto del desarrollo desigual de un sistema mundo que se estructura en centro – pocos países que se apropian del excedente de la población mundial- periferia – países con economías primarizaradas- y semiperiferia en la que ubicó a la Argentina. Posteriormente exhibió la complejidad del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (SNCyT), del cual el CONICET es parte, y enfatizó en la necesidad de abordar la reformulación de dicho SNCyT en vistas de varios criterios entre ellos la federalización y la participación comunitaria. Tomando como ejemplo al INTA mostró como la última dictadura cívico-militar y los gobiernos neoliberales reorientaron la política institucional del organismo en desmedro de la agricultura familiar y el campesinado que la sostiene pero a favor de los grupos oligopólicos.
Finalmente remarcó que entre los años 2012 y 2015 la UNRC aprobó una extensa reforma de Ciencia y Técnica, que posibilitó luego la creación de los Institutos de doble vinculación y también marcó rumbos de democratización, dado que otorgó un rol importante al Consejo Social. Sancionó un extenso texto de fundamentos educativos, político-epistemológicos, socio-culturales y económicos. En la definición de las prioridades de investigación la normativa incorporó como metodología para la selección de las mismas la consulta al Consejo Social – además de otras instancias- de tal modo de generar un relevamiento democrático y participativo de las problemáticas de interés de la comunidad, especialmente de los sectores más vulnerados. Y estableció además que las prioridades definidas serán objeto de revisión trianual.

Por su parte, el Dr. Germán Barros compartió una mirada histórica sobre la evolución de la ciencia en Argentina. Ofreció una perspectiva que se distinguió de las habituales narrativas sobre la historia científica, muchas veces centradas en ‘figuras prominentes’, ‘grandes descubrimientos’ o ‘instituciones de prestigio’, considerando que ese enfoque, de corte eminentemente académico y elitista, ha contribuido a distanciar la ciencia de la sociedad, cuando debería ser parte integral de ella.
“En nuestra charla, propusimos reflexionar sobre las influencias que moldearon el surgimiento y la inversión en ciencia en nuestro país, influencias que en su mayoría respondieron a modelos importados, especialmente de Europa. Así, la ciencia argentina durante el Centenario y la primera mitad del siglo XX estuvo marcada por una subordinación a intereses militares; más adelante, a mediados de siglo, la atención comenzó a dirigirse hacia el desarrollo técnico-industrial. En este período también surgieron nuevas instituciones dedicadas a la promoción científica y políticas orientadas a coordinar y apoyar investigaciones en áreas que el país requería”, contó Germán Barros.
Señaló que la posguerra trajo consigo una transformación universitaria que permitió conjugar la enseñanza y la investigación, gracias a la incorporación de la dedicación exclusiva, la departamentalización, la formación de grupos de investigación capacitados en el exterior y el acceso a subsidios nacionales e internacionales. Sin embargo, advirtió que “este impulso fue interrumpido en diversas ocasiones a partir de finales de los años 60, cuando golpes militares y políticas neoliberales aceleraron la ‘fuga de cerebros’ y la expulsión de investigadores”.




El decano agregó que en los últimos 40 años, “se observó un desplazamiento del centro de gravitación de la actividad científica originalmente orientado a la ciencia fundamental, ahora direccionado hacia los desarrollos tecnológicos y en última instancia, como motor de la maquinaria productiva agropecuaria e industrial”.
En la parte final de la charla, se destacó que una política científica realista no puede desarrollarse en un vacío económico, político y cultural. Los participantes coincidieron en que, más allá de las inversiones en infraestructura, subsidios y recursos humanos, es fundamental contar con políticas científicas estratégicas que impulsen el desarrollo del país.
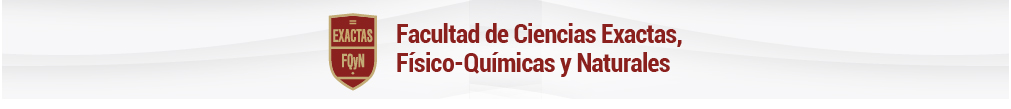 Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales-Universidad Nacional de Río Cuarto
Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales-Universidad Nacional de Río Cuarto